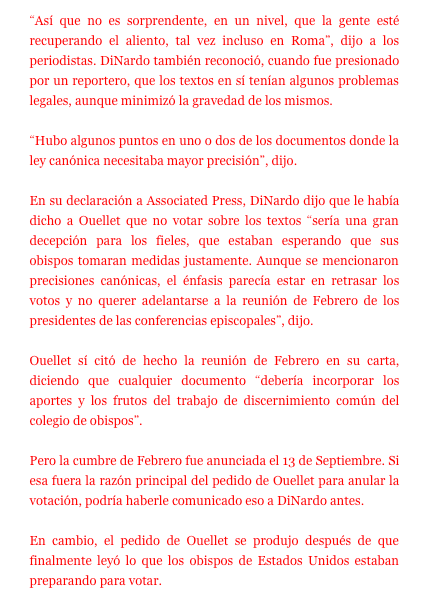La Santa Sede conocía la pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo y la ignoró durante 63 años, ha reconocido el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal João Braz de Aviz.
“Quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia”, ha asegurado Braz de Aviz en una entrevista concedida a Vida Nueva el mes pasado, cuando estuvo en Madrid hace un mes para clausurar la asamblea general de la Confederación Española de Religiosos (CONFER). “Tengo la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, porque solo estamos en el inicio. Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error”, dice Braz de Aviz.
La información ha saltado a las páginas de la prensa secular y la da hoy el diario español de referencia, El País, que ya en 2006 informó de la investigación a que había sido objeto Maciel entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani.
El peor caso de abusos en todos los sentidos, desde pedofilia a drogadicción, pasando por suplantación personalidad, poligamia e incesto, fue posible a lo largo de décadas y con la protección de la Curia, pese a las constantes denuncias que llegaban a Roma, algo que podría haberse atajado, quedando en un desagradable incidente menor, antes de mediados del siglo pasado.
No es precisamente un secreto que un sector notable de católicos y uno mucho mayor de la jerarquía eclesiástica aborrece InfoVaticana, específicamente por lleva a portada todo tipo de abusos y escándalos que se producen el seno de la Iglesia. Se nos acusa de solazarnos en lo malo, de contribuir al escándalo y de dejar en mal lugar a la Esposa de Cristo.
Y este comienzo de año es un momento tan bueno como otro cualquiera de recordar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, citando tres de las muchas razones que nos asisten para actuar así, de más a menos importante.
La primera es que lo que contamos es cierto, y es relevante. No creemos que “la verdad os hará libres” sea un lema vacío o aplicable solo a lo que otros quieran aplicarlo. Para empezar, esto es una empresa periodística, no de propaganda o catequesis, y el creyente, por lo demás, no puede temer que nada de lo que sucede en la realidad pueda contradecir su fe.
Tener miedo a la verdad es un mal síntoma, que suele traducirse en resultados desastrosos. Consideramos que negarle a nuestros lectores lo que consideramos información grave y de peso, por mal que deje a una jerarquía asustadiza y escasamente profética, sería tratarles como menores de edad, como niños a los que hay que ocultar las realidades feas de la vida.
En segundo lugar, denunciar los abusos en la información eclesial tiene exactamente la misma razón de ser que hacerlo en la prensa política: evitar que prosperen. Esos desmanes que otros se niegan a contar por “no hacer daño”, crecen y prosperan en la oscuridad, que es, al mismo tiempo, impunidad. Ocultarlos es ignorarlos, en la práctica, con lo que lo que era limitado y manejable en su origen acaba convirtiéndose en una monstruosidad.
Imaginen que, con la información de que disponía la Santa Sede en 1949 sobre la pedofilia de Marcial Maciel hubiera actuado, impidiéndole fundar la congregación que le sirvió de tapadera a una vida de abusos, cuánto dolor, cuánta pérdida de fe, cuántas vidas rotas y cuánto escándalo para la Iglesia se hubiera evitado. Y hubiera bastado un periódico que hiciera público todo eso para obligarles a actuar.
Por último, es imposible ponerle puertas al campo. Lo que ha sucedido va a acabar sabiéndose. Decíamos ayer que a veces la jerarquía católica actúa como si pensara que nos movemos en el entorno mediático de hace treinta años, con un puñado de grupos mediáticos y la posibilidad de controlar lo que se sabe y lo que no. Que una publicación católica como la nuestra no dé determinada información escandalosa ya no significa que no vaya a aparecer; significa sólo que la dará la prensa secular, casi siempre hostil a la fe.
Dar la noticia nos permite ponerla en su marco justo, separando lo que se sabe de lo que se supone, y desde una perspectiva de fe. La alternativa es perder todo control sobre la noticia y que el lector acabe concluyendo que, leyendo medios católicos, nunca va a enterarse de verdad de lo que pasa.
Carlos Esteban