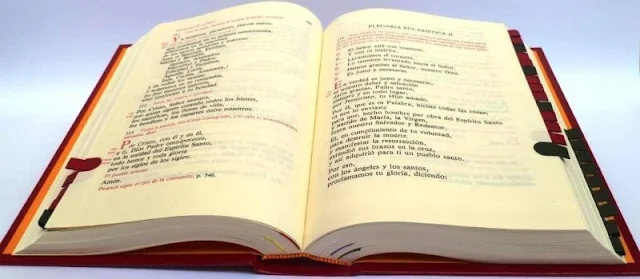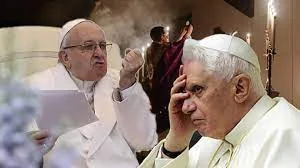Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios (1 Cor 2, 12), el Espíritu de su Hijo, que Dios envió a nuestros corazones (Gal 4,6). Y por eso predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, es Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1 Cor 1,23-24). De modo que si alguien os anuncia un evangelio distinto del que recibisteis, ¡sea anatema! (Gal 1,9).
Páginas
- EL RINCÓN CATÓLICO (Aprendamos Latín)
- Latín padre Francisco Torres
- Historia sacra en latín
- CURSO BÍBLICO
- TOMÁS DE AQUINO
- SUMA DE TEOLOGÍA
- FILOSOFÍA Y LITERATURA
- HISTORIA
- CONSERVANDO LA FE
- LA SACRISTÍA DE LA VENDÉE
- P. ALFONSO GÁLVEZ
- P. JAVIER OLIVERA
- P. SANTIAGO MARTÍN
- AGENDA 2030
- FIDUCIA SUPPLICANS
- EL TORO TV
- EL ROSARIO EN FERRAZ , por José Andrés Calderón
- TEOLOGÍA DEL CUERPO DEL PAPA JUAN PABLO II ... Y RELACIONADOS
- CÓNCLAVE INFORMA
- EN LA IGLESIA
- LEÓN XIV
- CATECISMO
BIENVENIDO A ESTE BLOG, QUIENQUIERA QUE SEAS
domingo, 18 de junio de 2023
¿Pecado o fragilidad? La revolución lingüística en la Iglesia

domingo, 4 de junio de 2023
viernes, 23 de diciembre de 2022
Cardenal Sarah sobre Traditionis Custodes: “Reina en la Iglesia un profundo malestar y un verdadero sufrimiento en torno a la liturgia”
viernes, 9 de diciembre de 2022
No podemos volver al ritual que el Concilio reformó (según el Papa Francisco)
El Papa Francisco redobla las restricciones de la misa en latín en una nueva carta
“No veo cómo es posible decir que se reconoce la validez del Concilio [Vaticano II] – aunque me asombra que un católico pueda presumir de hacerlo – y al mismo tiempo no aceptar la reforma litúrgica nacida de Sacrosanctum Concilium', escribió el Papa Francisco.Hoy nos acompaña el Sr José Antonio Ureta para hablar del tema
PROEMIO
22. §1. La reglamentación de la sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica; ésta reside en la Sede Apostólica y, en la medida que determine la ley, en el Obispo.
§ 2. En virtud del poder concedido por el derecho la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de Obispos de distintas clases, legítimamente constituidos.
§3. Por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la Liturgia.
Conservar la tradición y apertura al legítimo progreso
23. Para conservar la sana tradición y abrir, con todo, el camino a un progreso legítimo, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral, acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Téngase en cuenta, además, no sólo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgicas, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. En cuanto sea posible evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos.
Lengua litúrgica
36. § 1. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular.
§ 2. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la Misa como en la administración de los Sacramentos y en otras partes de la Liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo, enlas lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes.
§ 3. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22, 2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión; si hiciera falta se consultará a los Obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la Sede Apostólica.
§ 4. La traducción del texto latino a la lengua vernácula, que ha de usarse en la Liturgia, debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada.
Lengua vernácula y latín
54. En las Misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la «oración común» y, según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponden al pueblo, a tenor del artículo 36 de esta Constitución.
Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la Misa que les corresponde.
Si en algún sitio parece oportuno el uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescrito en el artículo 40 de esta Constitución.
Comunión bajo ambas especies
55. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el Cuerpo del Señor. Manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio de Trento, la comunión bajo ambas especies puede concederse en los casos que la Sede Apostólica determine, tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos, a juicio de los Obispos, como, por ejemplo, a los ordenados, en la Misa de su sagrada ordenación; a los profesos, en la Misa de su profesión religiosa; a los neófitos, en la Misa que sigue al bautismo.
Unción de enfermos
73. La «extremaunción», que también, y mejor, puede llamarse «unción de enfermos», no es sólo el Sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez.
Uso del latín o de la lengua vernácula
101. §1. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el Oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del Oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36.
§ 2. El superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros, varones no clérigos o mujeres, de los Institutos de estado de perfección, el uso de la lengua vernácula en el Oficio divino, aun para la recitación coral, con tal que la versión esté aprobada.
§ 3. Cualquier clérigo que, obligado al Oficio divino, lo celebra en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere el § 2, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada.
Canto gregoriano y canto polifónico
116. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas.
Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30
Roma, en San Pedro, 4 de diciembre de 1963.
Yo, PABLO, Obispo de la Iglesia Católica
miércoles, 14 de septiembre de 2022
Obispo Schneider a InfoVaticana sobre el camino sinodal alemán: «Debemos pedirle al Papa que se pronuncie por la salvación de las almas»
lunes, 5 de septiembre de 2022
¿Formalismo litúrgico? (Monseñor Héctor Aguer)
sábado, 2 de julio de 2022
viernes, 27 de mayo de 2022
Liturgia: ¿Comunión en la boca o en la mano? (Padre José María Iraburu)


Este antiguo principio se quebrantó en el primer tiempo postconciliar con gran frecuencia . La supresión total del uso litúrgico del latín, la vuelta de los altares hacia el pueblo, la fidelidad a la guía de Santo Tomás, el desarrollo de la música religiosa, el abandono generalizado del hábito en sacerdotes y religiosos, y otras muchas cuestiones fueron siempre resueltas por la vía de los hechos consumados y de la presión de los medios. Y con frecuencia en contra de lo explícitamente establecido por la Iglesia, a veces en el mismo Concilio Vaticano II.
De este modo la excepción vino con frecuencia a hacerse norma. La concesión de la comunión en la mano, que se presentaba como un indulto, es decir, como un permiso concedido por la Santa Sede para eximir lícitamente del cumplimiento de una ley general, nunca derogada, vino así a transformarse de hecho en ley postconciliar, nunca escrita, por supuesto.

Que la comunión en la mano entró en la Iglesia postconciliar en forma lamentable –como la vuelta de los altares–, parece un dato evidente; pero esto en modo alguno autoriza a considerarla como algo en sí misma mala.
lunes, 9 de mayo de 2022
Monseñor Viganò: Reflexiones sobre la reforma de la Semana Santa de 1955
martes, 16 de noviembre de 2021
domingo, 18 de julio de 2021
Traditionis custodes: la nueva bomba atómica (Peter Kwaniewski)
Cuando esta mañana empecé a leer Traditiones custodes, no me lo podía creer cuando vi el impropio título (habría sido mucho más exacto llamarla Traditiones perditores, destructores de la Tradición), y a cada párrafo me costaba más creer lo que leía. Cuando terminé de leer la carta adjunta, me había adentrado profundamente en el ideológico país de las maravillas donde viven Bergoglio y otros enemigos de la liturgia tradicional en la Iglesia de hoy. Me daba la impresión de que la redacción del texto se la habían encargado a una especie de George Orwell en ciernes. El documento rebosa menosprecio y crueldad. Está concebido a modo de navaja suiza para que los obispos dispongan de un buen arsenal de medios con los que poner tantas trabas como puedan o persigan a los católicos amantes de la Tradición.
Se declara, además, que el contenido entra en vigor inmediatamente, y se condenan todas las demás «normas, instrucciones, concesiones y costumbres».
Es como si, para todo el mundo y como si nos enfrentásemos a una pandemia de tradicionalismo de proporciones planetarias, fuera necesario atajar por todos los medios posibles. El lenguaje del motu proprio da a entender que la Misa latina de siempre se considera como una suerte de versión eclesiástica del covid-19: una enfermedad que es preciso monitorear de cerca, estableciendo cuarentenas y fijando límites con todos los medios de ingeniería social que las autoridades centrales juzguen necesarios. Desde luego, teniendo en cuenta que la Misa en latín se manda retirar de las parroquias y que no se pueden crear nuevas parroquias personales donde celebrarla, ya sólo falta que quienes asistan a ella porten una estrella amarilla [como los judíos en tiempos de Hitler] o lleven al cuello una campanita como los leprosos antiguamente. Benedicto XVI se esforzó por sacar a la Tradición de los guetos, pero éstos no sólo han vuelto, sino que son objeto de clamorosa aprobación.
Huelga decir que es todo lo contrario de la tan proclamada acción pastoral, la cálida acogida que acompaña a todos en el camino (aunque disientan de la doctrina católica en infinidad de cuestiones), las románticas periferias a las que los pastores tienen que manifestar misericordia y toda esa retórica política de la que tanto alardea este pontífice. En el nuevo motu proprio, ya no son los pastores los que tienen que oler a oveja, sino que se les dice a las ovejas cómo tienen que oler para que las pastoreen, y si no, van a ver lo que es bueno.
No sé si pequé de ingenuo, o quizá creí equivocadamente que este papa peronista tendría un mínimo de respeto a sus semejantes y sus correligionarios católicos, y no me podía esperar una monstruosidad y una falsedad como Traditionis Custodes. Es mucho peor de lo que me imaginaba: el texto rebosa desprecio, mezquindad y espíritu revanchista. Ni siquiera se ha molestado en proporcionar un contexto o, por muy hipócrita que fuera, en quitar hierro o amortiguar el golpe; nunca se ha visto un documento en que falte a tal extremo la gracia más elemental y afecte a tantos católicos. Es una bofetada de proporciones históricas a los pontífices que han precedido a Francisco, desde San Gregorio Magno hasta San Pío V, e incluso a los papas postconciliares, que se dieron cuenta de que el amor a la liturgia tradicional no se había apagado ni apagaría jamás, y tomaron medidas para atender a las necesidades espirituales de los católicos que nos apacentamos con estos venerables ritos. Para innumerables almas esta espléndida liturgia les ha brindado una renovada motivación para vivir conforme a las exigencias del Evangelio, una base firme para la familia y la vida social, y una fuente de hermosas vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
A Francisco todo eso lo tiene sin cuidado. Lo único que le preocupa es una unidad artificial; mejor dicho, uniformidad; o más exactamente, ideología. Una uniformidad que se caracteriza por todas las desviaciones y aberraciones (a pesar de sus afectadas advertencias para contener las riendas en la fiesta que dura ya más de cinco décadas), pero intolerante con la seriedad, sobriedad y trascendencia de un acto de culto al que no le afecta el tiempo.
Al pan, pan y al vino, vino: es una declaración de guerra total a la que debemos resistirnos valerosamente a cada paso, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Los verdaderos guardianes de la Tradición serán ahora los sacerdotes, religiosos y seglares que continúen con la liturgia tradicional frente al odio infernal dirigido contra ellos. Si Francisco quiere guerra, espero que haya suficientes hombres para alistarse, y rezo por ello, así como suficientes hombres para dirigirlos. En cuanto a éstos últimos, me refiero a sacerdotes que estén dispuestos a entregarse en cuerpo y alma a atender las necesidades de los fieles que se adhieran correctamente a la Tradición contra viento y marea. Están en peligro las almas, incluida la del propio sacerdote. Porque no puede desaprender lo que ya sabe, y no puede dejar de amar aquello de lo que se ha enamorado. El precio a pagar en aras de la obediencia a un régimen triturador de almas, por mucha autoridad que afirme tener, es demasiado alto.
Este nuevo motu proprio sólo será tan malo si creemos que nos obliga y lo reflejamos en nuestro actuar, como si sus disposiciones fueran lícitas. Mientras que si reconocemos su carácter inherentemente anticatólico y que ningún papa tiene potestad para pisotear a los miembros de la Iglesia y sus venerables ritos, como está intentando hacer Francisco, lo veremos más como una carga externa, una epidemia, una guerra, una hambruna o un mal gobierno al que hay que derrocar o soportar hasta que caiga. ¿Acaso tiene el Papa autoridad para proclamar semejante ucase? Nada eso. No vale ni el papel en que está escrito.
Los que aman la liturgia tradicional y reconocemos en ella el punto focal del legado de la Iglesia seguirán adelante lo mejor que puedan. No pedirán permiso para celebrar la Misa de siempre. No harán las lecturas en lengua vernácula ni en la versión oficial del episcopado. Prefieren morir mártires antes que como vergonzosos apóstatas.
Yo diría que al menos habrá algunos obispos que se queden estupefactos al ver la frialdad, dureza y necedad del motu proprio de Bergoglio contra la Misa Tradicional, que tiene tanto encanto como un decreto de Stalin ordenando purgar a los ucranianos disidentes. Por supuesto, habrá otros que lo acogerán con los brazos abiertos, pero me cuesta creer que prelados que han sido testigos de los numerosos frutos buenos de Summorurm pontificum –entre los que destaca la constante y con frecuencia generosa contribución económica procedente de los grupos tradicionales– y mantienen buenas relaciones con sacerdotes y parroquias que celebran sin problemas la Misa de siempre quieran molestarlos para que se amolden a lo que dicta un tirano que no durará mucho. Todo obispo que de verdad ame a la Iglesia Católica y sea consciente de la pujanza del amor a la Tradición entre los jóvenes, y de la capacidad de éstos para revitalizar la Iglesia después del estancamiento (por no decir caída libre) de las últimas décadas, dejará tranquilamente de lado tan doloroso documento y seguirá adelante como si nada. Mejor dicho, con plena certeza de que, como se decía en un tweet en Rorate Caeli, «Francisco morirá, pero la Misa Tradicional seguirá adelante».
Por el lado práctico, a la mayoría de los obispos no les sobra clero en una medida como para que se puedan permitir ganarse la enemistad de una cantidad considerable de sus sacerdotes. Si una cantidad suficiente de sacerdotes de las diócesis más conservadoras se aferraran a la Misa Tradicional, a la que tienen un derecho inalienable e irrevocable, ¿qué harían los obispos? ¿Destituirlos a todos? ¿Dónde encontrarían pastores? ¿Dónde encontrarían vocaciones? ¿Necesita el episcopado otro problema de proporciones, una guerra civil, un descontento latente que consuma tiempo y energía por todos lados? Benedicto XVI negoció una paz frágil dentro de la que cabía cierta medida de normalidad libre de polémica. Muchos querrán mantener esa paz dejando las cosas como están en vez de reanudar las hostilidades.
La lógica de Traditiones custodes es tortuosa, por decir lo menos. Guardianes de la Tradición… que atacan una Tradición romana de culto divino con siglos a sus espaldas. Se empodera a los obispos… pero para fijar límites y prohibir. No pueden fomentar, apoyar ni multiplicar los centros de culto y difusión. El Papa fomenta la unidad… haciendo una de las cosas más destructivas para la unidad que quepa imaginar. El Papa elogia a su predecesor… contradiciendo en todos sus enseñanzas y revocando lo que hizo. Y como la Tradición católica les ha enseñado que quien manda es el Papa, no olviden que hay obedecerlo sin rechistar cuando mande rechazar las tradiciones que no le gustan, por mucho que las hayan sostenido sus predecesores, que no tenían menos autoridad que él, y a pesar de que el peso acumulado del apoyo que prestaron a esa Tradición pese mucho más que el de él.
Recordamos que en una ocasión le preguntaron al Papa a quemarropa por la posibilidad de la salvación para un hombre que dio sobradas muestras de morirse ateo y renegando de Dios, y dio una respuesta positiva en cuanto su salvación. Y en cambio, en su carta sobre los católicos apegados a la Sagrada Tradición de la Iglesia, exige una obediencia incondicional a su persona cuando ordena que se extirpe ese apego a la Tradición.
Y si no le obedecen, les recuerda que no es posible la salvación para el católico que no se somete a la persona de él. Invirtamos la situación. Si uno niega totalmente a Dios y muere ateo, las palabras del Papa rebosan esperanza; es más, admitamos que se salva por misericordia. Pero si alguno tiene la temeridad de apegarse a las tradiciones de la Iglesia a pesar de que se le haya prohibido, es un cismático que va camino de salirse de la Iglesia y rumbo a la perdición. ¿Cómo no ver en ello el derrumbe total de la papolatría que convierte al Sumo Pontífice en un dios mortal, en un oráculo divino que se permite reescribir la liturgia, la teología, la moral y hasta la historia con fines ideológicos?
El papa Francisco recuerda a arquitectos modernos como Le Corbusier, que diseñaban sobre cimientos ideológicos, y luego se sorprendían cuando venían las goteras, las manchas y los derrumbes y todo se venía abajo. Es natural que la gente quiera trasladarse a edificios más elegantes, firmes y tranquilos como los de antes.
¿Hay esperanza de que salga el sol después de la tormenta? Tal vez en que al final caerán todas las máscaras que disimulan el mortal juego que se traen entre manos los modernistas?
El contraste entre la festividad de Nuestra Señora del Carmen y la detonación del arma más destructiva concebida por el hombre –que mata a justos y pecadores y es simiente de enfermedad para años– nos da la clave para entender la importancia de esta fecha. El signo de la Virgen, la que recibió el Verbo y engrandeció a Dios, se alza frente al de la Serpiente, que desprecia soberbia los dones de Dios exaltando su propia voluntad. El primigenio non serviam resuena en la voz de quien se niega a ser servus servorum Dei.
«Por sus frutos los conoceréis»: ése fue el mensaje del Evangelio del domingo pasado, séptimo después de Pentecostés en el Rito Extraordinario de antes, más conocido como Misa de siempre. Los frutos de este nuevo motu proprio serán confusión generalizada y mayor división; tentaciones de resentimiento, desánimo y desesperación; tensiones y problemas para los obispos de todo el mundo; vacilaciones incapacitantes para jóvenes que tenían pensado hacerse seminaristas de acuerdo con lo dispuesto en Summorum pontificum; que numerosos católicos se pasen a la Fraternidad San Pío X (¡por lo que no juzgo a nadie!) y a grupos sedevacantistas (lo cual, por el contrario, sí que sería trágico) porque los ordinarios no entienden –y no deberían ser capaces de entender– que un papa pueda actuar en contra de la Iglesia, sus tradiciones y el bien común, como hace y ha hecho tantísimas veces Francisco. De todo eso y más tendrá que dar cuenta Jorge Bergoglio cuando comparezca ante el temible tribunal de Cristo.
En este tenebroso día, no nos limitemos a invocar a la Virgen del Carmen y portar su escapulario; veamos también en ese escapulario un recordatorio del manto protector con que cubre a todos sus hijos y a todo lo que es católico, incluidas las tradiciones que nos unen entre nosotros y con todas las generaciones de creyentes, hasta llegar a Nuestra Señora. Pues fue Ella quien dijo en palabras que debemos invocar con fiel perseverancia: «Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes».
(Traducido por Bruno de la Inmaculada. Artículo original)