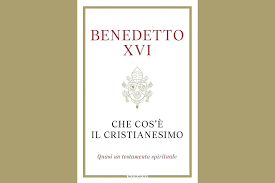Adelantamos una parte de la conferencia ¿Qué es la Tradición?, que pronunció el profesor Roberto de Mattei el 15 de julio en los cursos de verano de la Université Renaissance Catholique, en el castillo de Termelles en Abilly (Francia).
La crisis que atraviesa actualmente la Iglesia es inédita por sus características, pero ni es la primera ni será la última de la historia. Pensemos, por ejemplo, en el brusco ataque al Papado que supuso la Revolución Francesa.
En 1799 el ejército jacobino del general Bonaparte invadió Roma. Pío VI fue hecho prisionero en Valence, donde falleció el 29 de agosto consumido por los sufrimientos. Las autoridades municipales notificaron al Directorio la muerte de Pío VI, afirmando que acababan de sepultar al último papa de la historia. Diez años más tarde, en 1809, su sucesor Pío VII, también anciano y enfermo, fue detenido y tras dos años de prisión en Savona fue conducido a Fontainebleau, donde permaneció hasta la caída de Napoleón. Jamás se había mostrado el Papado tan débil a los ojos del mundo. Pero diez años después, en 1819, Napoleón había desaparecido de la escena y Pío VII estaba de vuelta en el trono pontificio, reconocido como autoridad moral suprema de los europeos. En aquel año de 1819 se publicaría Del Papa, obra maestra de Joseph de Maistre (1753-1821), obra que conocería centenares de reimpresiones y anticiparía el dogma de la infalibilidad pontificia, más tarde definida por el Concilio Vaticano I.
Joseph de Maistre es un gran defensor del Papado, pero se equivocaría quien quisiese hacer de él un apologista del pontífice déspota o dictador. Hay algunos tradicionalistas hoy que atribuyen la responsabilidad de los abusos de poder de los eclesiásticos a los católicos intransigentes del siglo XIX. Los ultramontanos y contrarrevolucionarios habrían atribuido una autoridad excesiva al Papa, dejándose arrebatar por el dogma de la infalibilidad. De esta errónea convicción se deriva la simpatía hacia los católicos galicanos que negaban la infalibilidad y el primado universal del Papa, y hacia los católicos liberales o semiliberales que aunque en principio no negaban el dogma de la infalibilidad consideraban inoportuna su definición. Entre ellos figuraba el arzobispo de Perugia, monseñor Gioacchino Pecci, que más tarde reinaría como papa con el nombre de León XIII, el cual una vez elegido fue el primer papa moderno que gobernó de un modo centralizador, imponiendo como poco menos que infalible la opción política del ralliement o entendimiento con la III República Francesa.
El dogma de la infalibilidad proclamado por Pío IX define con precisión los límites de ese extraordinario carisma que ninguna religión posee fuera de la católica.
El Papa no puede hacer en la Iglesia lo que le venga en gana, porque su voluntad no emana de su autoridad. La misión del Sumo Pontífice consiste en transmitir y defender mediante su Magisterio la Tradición de la Iglesia. Además del Magisterio extraordinario del Papa, que procede de la definición ex cathedra, existe una enseñanza infalible que se basa en la conformidad del magisterio ordinario de todos los papas con la Tradición Apostólica. Sólo creyendo con la Iglesia y con su Tradición ininterrumpida puede el Santo Padre confirmar en la fe a sus hermanos. La Iglesia no es infalible porque ejerza una autoridad, sino porque transmite una doctrina.
A veces son objeto de escándalo las palabras de Pío IX: «Yo soy la Tradición». Pero estas palabras hay que entenderlas en su recto sentido. Lo que quiere decir el Papa no es que su persona sea la fuente de la Tradición, sino que fuera de él no hay Tradición, del mismo modo que no existe una sola Scriptura fuera del Magisterio de la Iglesia. La Iglesia se asienta sobre la Tradición, pero no puede prescindir del Papa, cuya autoridad es intransferible: no la puede ejercer ni un concilio, ni el episcopado de un país ni un sínodo permanente.
Hay una frase de Joseph de Maistre que puede causar tanto estupor como la de Pío IX: «Si estuviese permitido establecer grados de importancia entre las cosas de institución divina, yo encabezaría la jerarquía con el dogma, por ser indispensable para la pervivencia de la Fe» (Joseph de Maistre, Lettre à une dame russe sur la nature et les effets du schisme et sur l’unité catholique, en Lettres et opuscules inédits, A. Vaton, París 1863, vol. II, pp. 267-268).
Esta frase resume el problema capital de la regula fidei en la Iglesia. El padre Giovanni Perrone (1794-1876), fundador de la escuela teológica romana, desarrolla este tema en los tres volúmenes de su obra Il protestantesimo e la regola di fede. Las dos fuentes de la Revelación son la Tradición y la Sagrada Escritura. La primera es divinamente asistida; la segunda, divinamente inspirada. «Escritura y Tradición se fecundan, ilustran y consolidan entre sí y completan el depósito siempre uno e idéntico de la revelación divina» Il protestantesimo e la regola di fede, Civiltà Cattolica, Roma 1953, 3 vol., vol. I, p. 15).
Pero para conservar este hilo, siempre uno e idéntico hasta el final de los siglos, Cristo lo ha confiado a una autoridad perennemente viva y hablante: la autoridad de la Iglesia, que consiste en el cuerpo universal de obispos unido con la cabeza visible de la Iglesia, el Romano Pontífice, a quien Cristo confirió plena potestad sobre la Iglesia universal.
La Sagrada Escritura y la Tradición son las normas remotas de nuestra Fe, pero la regula fidei próxima está representada por la autoridad docente y arbitradora de la Iglesia, que culmina en el Papa. En este sentido, la autoridad está por encima del dogma. Pero aunque quisiéramos atribuir al dogma prioridad en la jerarquía, no debemos olvidar que entre todos los dogmas, el que en cierto sentido sustenta a todos los demás es precisamente el de la autoridad infalible de la Iglesia. La Iglesia goza del carisma de la infalibilidad, aunque sólo de manera intermitente lo ejerza de forma extraordinaria. Pero la Iglesia es siempre infalible, y no desde 1870, sino desde que Nuestro Señor transmitió a su Vicario en la Tierra San Pedro potestad para confirmar en la Fe a sus hermanos.
La sucesión apostólica en la que se basa la autoridad de la Iglesia es un elemento fundamental de su divina constitución. El Concilio de Trento, al definir la verdad y las reglas de la Fe católica, afirma que éstas «se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros de los Apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo, o por inspiración del Espíritu Santo» (Denz-H, nº 783). «Es verdadera únicamente la Tradición que se apoya en la Tradición apostólica», subraya la teología romana contemporánea con monseñor Brunero Gherardini (1925-2017) (Quod et tradidi vobis, La Tradizione vita e giovinezza della chiesa, Casa Mariana, Frigento 2010, p. 405). Esto significa que el Romano Pontífice, sucesor de San Pedro el príncipe de los Apóstoles, es el garante por excelencia de la Tradición de la Iglesia. Pero significa igualmente que en ningún caso puede el objeto de la Fe salirse del testimonio que nos dieron los Apóstoles.
Sola Scriptura y sola Traditio
Los protestantes han negado la autoridad de la Iglesia en nombre de la sola Scriptura. Este error lleva de Lutero al socinianismo, que es la religión de los relativistas modernos. Ahora bien, la autoridad de la Iglesia no puede negarse ni siquiera en nombre de la sola Tradición, como hacen los ortodoxos y como corren el riesgo de hacer algunos tradicionalistas. Separar la Tradición de la autoridad de la Iglesia conduce en este caso a la autocefalia, que caracteriza a quienes están desprovistos de una autoridad visible e infalible a la que remitirse.
Los protestantes partidarios de la sola Scriptura y los ortodoxos griegos de la sola Traditio tienen en común el rechazo de la infalibilidad del Papa y de su primado universal; el rechazo de la cátedra de Roma. Por eso, según Joseph de Maistre, no hay diferencia radical entre el cisma de Oriente y el protestantismo occidental. «Es una verdad fundamental en toda cuestión religiosa que toda iglesia que no es católica es protestante. En vano se ha tratado de establecer una distinción entre iglesias cismáticas y heréticas. Entiendo bien lo que se quiere decir, pero al final toda diferencia queda en las palabras, y todo cristiano que rechaza la comunión con el Santo Padre es protestante o no tardará en serlo. ¿Y qué es un protestante? Alguien que protesta; ¿qué más da que proteste contra uno o más dogmas, contra éste o aquél? Será más o menos protestante, pero no deja de protestar (Du Pape, H. Pélagaud, Lyon-Paris 1878, p. 401). «Una vez roto el vínculo de la unidad, ya no hay un tribunal común, ni por tanto una regla invariable de fe. Todo queda al arbitrio del juicio particular y la supremacía civil que constituyen la esencia del protestantismo» (Íbid. p. 405).
En la Iglesia Católica, la autenticidad de la Tradición está garantizada por la infalibilidad del Magisterio. Sin infalibilidad no habría la menor garantía de que lo que enseña la Iglesia es cierto. Entender la Palabra de Dios quedaría a la merced de la investigación crítica individual y se abrirían de par en par las puertas al relativismo, como pasó con Lutero y sus seguidores. Al negar la autoridad pontificia, la revolución protestante quedó condenada a padecer variaciones continuas en una caótica evolución doctrinal. Por su parte, después del cisma de 1054, la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que en nombre de la sola Traditio acepta únicamente los siete primeros concilios de la Iglesia, quedó condenada a un estéril inmovilismo.
A quienes se dejan seducir por la ortodoxia convendría recordarles las palabras de Joseph de Maistre: «Todas las iglesias que se separaron de la Santa Sede a comienzos del siglo XII pueden compararse con cadáveres congelados cuya forma ha quedado preservada por el hielo» (Íbid., p.406).
Un teólogo agustino de la Anunciación, el P. Martin Jugie (1878-1954), desarrolló este tema en un libro que se publicó en 1923 titulado Joseph de Maistre et l’Eglise greco-russe, cuya lectura aconsejo: «Oriente se ha habituado desde hace muchos siglos a considerar la doctrina revelada como un tesoro que se debe custodiar, no disfrutar; como un conjunto de fórmulas inmutables en vez de como una verdad viva e infinitamente rica que el espíritu del creyente trata de entender y asimilar cada vez mejor» (Martin Jugie, Joseph de Maistre et l’Eglise greco-russe, Maison de la bonne presse, París 1923, pp. 97-98).
La Iglesia no fue fundada por Cristo como una institución rígida e irrevocablemente construida, sino como un organismo vivo que –al igual que el cuerpo, que es imagen de la Iglesia– tiene que desarrollarse. Este desarrollo de la Iglesia, su crecimiento en la historia, se ha dado por medio de contradicciones y luchas, combatiendo ante todo las grandes herejías que la atacaban desde adentro. «Si tenemos en cuenta las pruebas que ha atravesado la Iglesia Romana a través de la herejía y el maremágnum de naciones bárbaras que la atacaban en su interior –añade De Maistre– nos maravilla observar que en medio de tan terribles revoluciones todos sus atributos se han mantenido intactos y se remontan a los Apóstoles. Si la Iglesia ha cambiado algunas cosas en su forma externa, demuestra con ello que vive, porque cuanto vive en el universo se transforma según las circunstancias en todo lo que no tenga que ver con su esencia. Dios, que se las ha reservado, ha dado las formas al tiempo para que disponga de ellas conforme a determinadas reglas. La variación a la que me refiero es por otra parte señal indispensable de vida, pues la inmovilidad absoluto sólo es propia de la muerte» (Du Pape, p. 410).
Citando a San Vicente de Lerins, el Concilio Vaticano I explica que entender las verdades de fe es algo que debe crecer y progresar a lo largo de la vida y de los siglos con inteligencia, ciencia y sabiduría, si bien sólo dentro del propio dogma, en el mismo sentido y en la misma expresión» (Conmonitorio, cap.23,3). Progreso en la fe no significa necesariamente alteración de la fe. La condena a las alteraciones de la fe no significa el rechazo del desarrollo orgánico de los dogmas, que se realiza mediante el Magisterio de la Iglesia con la inspiración del Espíritu Santo y garantizado por el carisma de la infalibilidad. Y si la Iglesia es infalible es necesario que haya una persona que ejerza dicho carisma. Esa persona es el Papa y no puede haber otra. En la fe en la infalibilidad del Sumo Pontífice se afianzan las raíces de la fe en la infalibilidad de toda la Iglesia (Michael Schmaus, Dogmatica cattolica, Marietti, Casale Monferrato 1963, vol. III/1, p. 696).
La constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I establece claramente las condiciones de la infalibilidad pontificia. La infalibilidad del Papa no significa en modo alguno que en cuestiones de gobierno y magisterio goce de autoridad ilimitada y arbitraria. Al definir un privilegio supremo, el dogma de la infalibilidad fija sus límites precisos admitiendo la posibilidad de infidelidad, error y traición.
Para los papólatras e hiperpapalistas, el Papa no es el Vicario de Cristo en la Tierra al que se ha encomendado la misión de transmitir íntegra y pura la doctrina que ha recibido, sino un sucesor de Cristo que perfecciona la doctrina de sus antecesores adaptándola con arreglo a las situaciones que vayan surgiendo. La doctrina del Evangelio está en perfecta evolución, porque coincide con el magisterio del pontífice reinante. De ese modo, el magisterio perenne queda sustituido por un magisterio vivo expresado en una enseñanza pastoral que se transforma de día en día y tiene su regula fidei en el sujeto de la autoridad en lugar de en el objeto de la verdad transmitida.
No hay que ser teólogo para entender que en el deplorable caso de que haya disparidad –verdadera o aparente– entre el magisterio vivo y la Tradición, la primacía no se puede atribuir a la Tradición por una razón muy sencilla: la Tradición, que es el Magisterio vivo considerado en su universalidad y continuidad, es de por sí infalible, mientras que el llamado Magisterio vivo, entendido como la predicación actual de la jerarquía, sólo lo es en unas condiciones determinadas ( cf.R. de Mattei, Apologia della Tradizione, Lindau, Turín 2011).
De hecho, en tiempos de apostasía la regla de fe para la Iglesia es, en últimas, no el Magisterio vivo contemporáneo en lo que tiene de no definitorio, sino la Tradición, que constituye junto con las Sagradas Escrituras una de las dos fuentes de la Palabra de Dios.
¿Qué pasa cuando quien gobierna la Iglesia deja de custodiar y transmitir la Tradición, y en vez de confirmar a sus hermanos en la Fe les causa confusión y suscita amargura y resentimientos?
Cuando suceden estas cosas es hora de incrementar el amor a la Iglesia y al Papa. La solución al hiperpapalismo no está en el neogalicanismo de ciertos tradicionalistas ni en la sola Traditio de los cismáticos griegos y rusos. El tradicionalista no es un anarcotradicionalista sino un católico que repite con Joseph de Maistre: «Santa Iglesia de Roma, en tanto que tenga voz la emplearé en encomiarte. ¡Te saludo, Madre inmortal de la ciencia y la santidad! ¡Salve, magna parens!» (Du Pape, p.482). «En medio de todos los trastornos que quepa imaginar, Dios siempre ha velado por ti, Ciudad Eterna. Todo cuanto podía destruirte te ha sitiado y has permanecido en pie. Y así como hubo un tiempo en que fuiste centro del error, desde hace dieciocho siglos eres centro de la verdad» (Íbid., p.483).
El amor al Romano Pontífice, a sus prerrogativas y derechos, ha distinguido a lo largo de veinte siglos de historia a los espíritus verdaderamente católicos, porque, como afirma Plínio Corrêa de Oliveira, «ése es, después del amor a Dios, el más elevado que nos enseña la religión» (en R. de Mattei, Il crociato del secolo XX. Plinio Correa de Oliveira, Piemme, Casale Monferrato 1996, p. 309).
Eso sí, no hay que confundir el primado romano con la persona del pontífice reinante, del mismo modo que no se debe confundir el magisterio vivo con el magisterio perenne, ni las enseñanzas privadas y no infalibles del Papa con la Tradición de la Iglesia. Como bien ha destacdo el estudioso chileno José Antonio Ureta (Defending Ultramontanism en OnePeterFive, 20 de junio de 2022), el error no está en el ultramontanismo, sino en el neogalicanismo, que actualmente se presenta en dos versiones: la de los sinodalistas alemanes y la de algunos neotradicionalistas, sobre todo del mundo anglosajón.
La única esperanza para el futuro no está en hacer menguar el Papado, sino en que éste ejerza su autoridad suprema para condenar de modo solemne e infalible los errores teológicos, morales, litúrgicos y sociales de nuestro tiempo. Es absurdo discutir quién será el próximo papa. Lo importante es hablar de lo que tendrá que hacer el próximo pontífice, y rezar para que lo haga.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)