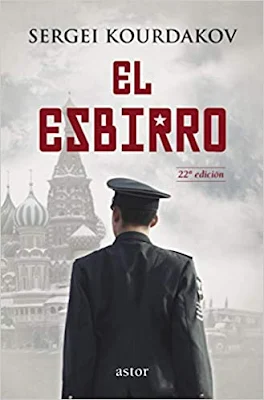(Rome Life Forum, 20 de mayo de 2020) Terra infecta est ab habitatoribus suis, propter hoc maledictio vastabit terram
Isaías 24, 6
En
tiempos de coronavirus se puede hablar de todo, pero hay ciertos temas
que siguen estando vedados, sobre todo en el mundo católico. El
principal de ellos tal vez sea el de los castigos y retribuciones de
Dios en la historia. La existencia de dicha censura es un buen motivo
para afrontar el tema.
El Reino de Dios y su justicia
No
parto del Antiguo Testamento, donde son innumerables las referencias a
los castigos divinos, sino de las propias palabras de Nuestro Señor, que
dice: «Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo eso se os
dará por añadidura» (Mt. 6,31-33).
Estas palabras del Evangelio
son un programa de vida para cada uno y nos recuerdan a una de las
bienaventuranzas: «Bienaventurados los que tienen hambre y se dde
justicia, porque ellos serán hartos» (Mt.5,6).
La noción de la
justicia es una de las primeras nociones morales de nuestra razón: los
filósofos la definen como inclinación de la voluntad a dar a cada uno lo
que le corresponde. El anhelo de justicia reside en el corazón del
hombre. No sólo aspiramos a lo verdadero, lo bueno y lo bello, sino
también a lo justo. Todo el mundo ama la justicia y detesta la
injusticia. Y como el mundo rebosa de injusticia, y la justicia humana
–la administrada por los tribunales– es imperfecta, aspiramos a una
justicia perfecta, que no existe en la Tierra y solamente podemos
encontrar en Dios.
El proceso más célebre de la historia, aquel al
que fue sometido Nuestro Señor Jesucristo, sancionó la más
clamorosa injusticia de todos los tiempos. Pero Dios es infinitamente
justo, porque da sin falta a cada uno lo suyo. En su orden entra la
belleza del universo, y el orden es el reino de la justicia, pues el
orden consiste en poner cada cosa en su lugar y la justicia en dar a
cada uno lo suyo: uniquoque suum, como establecía el derecho romano.
La justicia infinita de Dios
La
justicia infinita de Dios encuentra su máxima expresión en dos juicios
diversos que aguardan al hombre al final de su vida: el juicio
particular, al que se somete toda alma en el momento de la muerte, y el
juicio universal, al que habrán de someterse todos los hombres en cuerpo
y alma después del fin del mundo.
En la Iglesia es de fe: al
término de su vida cada uno comparece ante Dios, Señor y Juez Supremo,
para recibir su premio o su castigo. Por eso dice el
Eclesiástico: «Memor est judicii mei, sic enim erit et tuum» (Eclo. 38): Acuérdate de mi juicio si quieres aprender a juzgar rectamente también.
Según
explica el P. Garrigou-Lagrange, en el juicio particular el alma
percibe espiritualmente que es juzgada por Dios, e iluminada por la luz
divina su conciencia pronuncia el mismo juicio divino. « Esto acontece
inmediatamente, apenas el alma se separa del cuerpo, de modo que es lo
mismo decir de una persona que está muerta, como decir que está juzgada»1. La sentencia es inapelable y se ejecuta de modo inmediato.
El
juicio de Dios es diferente del de los hombres. Es conocido el caso de
Raymond Diacres, célebre profesor de La Sorbona que falleció en 1082.
Entre los asistentes que concurrieron multitudinariamente a su funeral,
que tuvo lugar en Notre Dame de París, se encontraba san Bruno de
Colonia. Mientras se celebraba la ceremonia sucedió un hecho
sobrecogedor que los estudiosos bolandistas estudiaron en detalle.
En
medio de la nave principal estaba colocado el cadáver, cubierto, según
la costumbre de la época, por un sencillo velo. Iniciadas las exequias,
el sacerdote dijo las palabras rituales:
«Responde: ¿cuántas
iniquidades y pecados has…» Entonces resonó una voz sepulcral bajo el
velo fúnebre que decía: «¡Por justo juicio de Dios he sido acusado!»
Apresuráronse
a retirar el velo mortuorio, pero el cadáver estaba rígido y frío. La
función repentinamente interrumpida se reinició al punto en medio de la
turbación general. Se repitió la pregunta, y el difunto gritó con voz
más sonora que antes: «¡Por justo juicio de Dios he sido juzgado!»
El
espanto de los presentes fue inenarrable. Unos médicos se acercaron al
cadáver y constataron que estaba efectivamente muerto. Entre el terror y
el desconcierto general, las autoridades eclesiásticas decidieron
posponer el funeral hasta el día siguiente.
Al otro día se repitió
el oficio fúnebre, y al llegar a la frase prevista en el
rito, «Responde: ¿cuántas iniquidades y pecados has…», el cadáver se
incorporó bajo el velo mortuorio y exclamó: «¡Por justo juicio de Dios
he sido condenado para siempre al Infierno!»2
En vista
de tan terrible testimonio, se puso fin al funeral y se tomó la decisión
de no sepultar al cadáver en el cementerio común. Sobre el féretro del
condenado se inscribieron las palabras que pronunciará en el momento de
la resurrección: «Justo Dei judicio accusatus sum; Justo Dei judicio
judicatus sum: Justo Dei judicio condemnatus sum». La acusación, la
condena, la sentencia; eso es lo que espera a los réprobos el día del
Juicio Universal.
Por eso dice San Agustín en La Ciudad de Dios: «Quienes
necesariamente han de morir no deben preocuparse mucho por cómo les
vendrá la muerte, sino por el lugar adonde se verán obligados a ir
después de muertos»3. Ese lugar, añadimos, será el Infierno o el Paraíso.
El
mensaje de Fátima principia con la terrorífica visión del Infierno, y
nos recuerda que nuestra vida terrena es un asunto muy serio, porque nos
plantea una alternativa estremecedora: elegir entre el Paraíso y el
Infierno; la felicidad eterna o la condenación eterna. Se nos juzgará
con arreglo a nuestra elección, y una vez pronunciada la sentencia será
inapelable.
El juicio universal
Pero después de la muerte nos espera un segundo juicio: el universal.
La
existencia del juicio universal, que seguirá al particular, es de fe.
San Agustín sintetiza las enseñanzas de la Iglesia con estas
palabras: «Nadie pone en duda ni niega que Jesucristo emitirá el
veredicto final, como anuncian las Sagradas Escrituras»4. Será el juicio definitivo al que nadie podrá sustraerse.
En
el momento del Juicio Universal, Jesucristo, Dios-hombre, aparecerá en
lo alto del Cielo precedido de la Cruz y circundado por una formación de
ángeles y de santos(Mt.24,30-31) y sentado en un trono de majestad
(Mt.25,30). La misión de juez se la ha encomendado el Padre, como el
propio Jesús nos revela en el Evangelio: «Yo no puedo hacer por Mí mismo
nada; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió» (Jn.5,30).
Ahora
bien, ¿por qué es necesario un juicio universal si Dios juzga a toda
alma inmediatamente después de la muerte y en el Juicio Universal se
confirmará la sentencia que se pronunció en el particular? ¿No bastaría
con un solo juicio?
Santo Tomás responde: «Todo el mundo es una
persona y al mismo tiempo es parte del género humano; por eso es preciso
un juicio doble: uno particular después de morir, en el que se recibirá
conforme a lo que se hizo durante la vida, si bien no enteramente,
porque no lo recibirá con respecto al cuerpo sino al alma. Y también
tendrá que haber otro juicio dado que formamos parte del género humano:
el juicio universal de toda la humanidad que separará para siempre a los
buenos de los malos.»5
El mismo Doctor Angélico
explica en otro pasaje que aunque la vida temporal del hombre termina
con la muerte, se prolonga de algún modo en el futuro, ya que sigue
viviendo en el recuerdo de los hombres, empezando por sus hijos. Es más,
la vida del hombre permanece en los efectos de sus obras. Por ejemplo,
dice Santo Tomás que «por la impostura de Arrio y otros embaucadores, la
incredulidad abundará hasta el fin del mundo; y hasta la misma fecha se
dilatará la fe en la predicación de los apóstoles».6
Por
tanto, el juicio de Dios no termina con la muerte sino que se extiende
hasta al final de los tiempos, porque hasta el fin de los tiempos se
prolongarán la influencia buena de los santos y la mala de los réprobos.
San Benito, San Francisco y Santo Domingo merecerán ser premiados por
el mucho bien que sus obras han seguido haciendo hasta el fin del mundo,
en tanto que Lutero, Voltaire y Marx deberán ser castigados hasta el
fin del mundo por el mucho mal que hicieron. Por eso tiene que haber un
Juicio Final en el que se juzgue de modo perfecto y palmario cuanto
tenga que ver en manera alguna con toda persona. Mientras que en el
juicio particular se juzgará a cada individuo ante todo por lo que se
refiere a la rectitud de intención con que actuó, en el universal se
juzgarán sus obras objetivas, sobre todo por los efectos que tuvieron en
la sociedad.
Después del juicio inmediato ante Dios en la hora de
la muerte es necesario que haya un juicio público ante no sólo Dios
sino todos los hombres, los ángeles, los santos y la bienaventurada
Virgen María porque, como dice el Evangelio, «nada hay oculto que no
haya de descubrirse, y nada escondido que no llegue a
saberse» (Lc.12,2). Justo es que quienes se hayan ganado el Cielo por
medio de sufrimientos y persecuciones sean glorificados y que tantos
impíos y perversos que llevaron ante los hombres una vida dichosa sean
objeto de pública deshonra. Dice el padre Schmaus que en el Juicio Final
se revelarán la verdad y la mentira de las obras culturales,
científicas y artísticas de los hombres y la mentira de las
orientaciones filosóficas, las instituciones políticas y las fuerzas
religiosas y morales que impulsaron la historia; el significado de las
sectas y las herejías, de las guerras y las revoluciones7.
Los cuerpos de Arrio, Lutero, Robespierre y Marx son ya polvo, pero en
el Día del Juicio sus libros, estatuas y nombres serán públicamente
execrados.
Añadamos que el hombre nace y vive en el seno de una
nación y que sus acciones contribuyen, para bien o para mal, a
transformar las naciones y pueblos en que viven. También esos pueblos y
naciones habrán de ser juzgados en su cultura, sus instituciones y sus
leyes. Por eso dice el Evangelio que cuando venga el Hijo del Hombre en
su gloria a la Tierra «se reunirán en su presencia todas las gentes, y
separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los
cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su
izquierda» (Mt. 25,31-46).
Así pues, el juicio no se pronunciará
sólo sobre las personas, hombres y ángeles individualmente. También las
naciones están llamadas a cumplir los designios de la Divina Providencia
y tienen por tanto que ajustarse a la voluntad divina que rige y dirige
el universo. En el Juicio Universal se pondrá de manifiesto si cada
pueblo cumplió la misión que Dios le encomendó y en qué medida8.
«Razones
de sabiduría mantienen los secretos a lo largo de los tiempos –escribe
monseñor Antonio Piolanti–, pero al final el tiempo habrá de vaciar su
tesoro ante los ojos de la asamblea universal. Toda las máscaras caerán,
y los fariseísmos alegres portarán la marca de una infamia imborrable»9.
El
juicio abarcará toda la historia humana, que se revelará públicamente
para mayor gloria de Dios. Será el triunfo de la Divina Providencia que a
lo largo de la historia guía de manera invisible e impenetrable los
destinos de los hombres y de los pueblos.
Todos en el valle de
Josafat, ante la sentencia inapelable, proclamarán la gran
palabra: «Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum» (Sal. 117,
137): justo eres, Señor, y tus juicios están llenos de equidad.
El
juicio particular y el universal son dos momentos supremos en los que
se manifiesta la sentencia de Dios sobre los hombres y sobre las
naciones. A este juicio divino sigue un premio o un castigo. En el caso
de los hombres, el premio o el castigo se aplica, ya sea durante la
vida, ya sea por la eternidad, después de la muerte. En cambio, para las
naciones, que carecen de vida eterna, el premio o el castigo sólo se
aplican en la historia. Y dado que el Juicio Universal pone fin a la
historia, en ese momento Jesucristo no condenará a las naciones a la
pena eterna, sino que revelará a los ojos de la humanidad congregada en
su totalidad cómo fueron premiadas o castigadas las naciones a lo largo
de los siglos con arreglo a sus virtudes y pecados.
Es importante
comprender que, ya sea para los hombres individualmente o para las
naciones, el Juicio Universal es el momento culminante del juicio
divino, pero Dios no se limita a juzgar en ese momento. Se puede decir
que juzga desde la creación del universo. En el origen de la historia
universal hubo un juicio: el de Dios contra Lucifer y los ángeles
rebeldes, del mismo modo que en el origen de la creación del hombre hubo
el juicio contra Adán y Eva. Desde entonces hasta el final de los
tiempos, no dejará de aplicarse el juicio de Dios a sus criaturas porque
la Divina Providencia mantiene en el ser y encamina a sus fines el
universo creado. Todo los movimientos del mundo físico, del moral y del
sobrenatural son voluntad de Dios excepto el pecado, que tiene por única
causa la criatura libre.
Dice Jesús que todos los cabellos de
nuestra cabeza están contados (Lc.12, 8). Con mayor razón cada uno de
nuestros actos, por mínimo que sea, es juzgado por Dios. Pero Dios no es
solo infinitamente justo, sino también infinitamente misericordioso10,
y ningún juicio divino está exento de misericordia, como ninguna
expresión de la divina misericordia está falta de hondísima justicia.
Quizás el ejemplo más bello de este abrazo entre justicia y misericordia
lo encontremos en el inmenso regalo del sacramento de la Penitencia. En
este sacramento, en el que el pecador es juzgado y absuelto, el
sacerdote, actuando in persona Christi, ejerce el poder
judicial de la Iglesia, pero también la misericordia de Dios al absolver
nuestros pecados. La justicia de Dios interviene para restablecer el
orden natural por medio de las penas que merecen las culpas, y la divina
misericordia se manifiesta en el perdón de nuestros pecados gracias al
cual Dios nos libera de las penas eternas.
El castigo de las naciones
Esto
vale para los hombres, pero también para las naciones. Dios no está
ausente de la historia, al contrario, siempre está presente en ella con
su inmensidad y no hay punto ni momento del tiempo creado en que no se
manifiesten la justicia y la misericordia divina sobre los pueblos.
Todas las desgracias que afligen a las naciones en su historia tienen su
significado. A veces se nos escapan sus causas, pero es cierto que el
origen del mal permitido por Dios está en el pecado de los hombres. San
Próspero de Aquitania, discípulo de San Agustín, afirma que «en los
actos de Dios es frecuente que las causas permanezcan ocultas y sólo se
perciban los efectos»11. Una cosa es cierta: sean cuales sean
las causas segundas, Dios siempre es la causa primera; todo depende de
Él. En este momento hay que preguntarse de qué manera juzga y castiga
Dios el comportamiento de los hombres en la historia. La Sagrada
Escritura, los teólogos y los santos responden al unísono: «Tria sunt
flagella quibus dominus castiga: por la guerra, la peste y el hambre.
Con estos tres azotes, explica San Bernardino de Siena12, «castiga
Dios los tres vicios principales de los hombres: la soberbia, la
lujuria y la avaricia. La soberbia, cuando el alma se rebela contra Dios
(Ap.12,7-9), la lujuria, cuando el cuerpo se rebela contra el alma
(Gn.6,5-7), y la avaricia cuando las cosas se rebelan contra el hombre
(Sal. 96,3). La guerra es el castigo contra la soberbia de los pueblos,
las epidemias contra su lujuria y el hambre contra su avaricia.
Señales que nos permiten conocer la proximidad del juicio de Dios
En
sus sermones, San Bernardino analiza el salmo que dice «Tempus faciendi
dissipaverunt legem tuam(Sal. 118,26): es hora de que intervengas,
Señor, porque han desbaratado tu ley. En esta expresión el salmista
distingue tres momentos: Tempus: el que la misericordia de Dios
concede a los pueblos para que se enmienden. En este espacio de tiempo,
Dios ofrece a los pecadores la oportunidad de suspender la sentencia,
revocar la pena, perdonar las ofensas y obtener la gracia. Dios espera
porque desea la conversión del pecador. El tiempo de espera puede ser
largo, pero tiene su plazo. Si durante ese tiempo no hay
arrepentimiento, es castigo es lógico y necesario.
En el segundo momento Dios prepara el castigo para los pecadores impenitentes. Este tiempo está expresado por las palabras faciendi Domine, que según San Benardino sintetizan «la amarga venganza y el riguroso castigo divino» si el pueblo no quiere enmendarse13.
Ahora bien, el castigo es una acción misericordiosa del Padre, que no
quiere la muerte eterna de los pecadores, sino que vivan, y los castigos
que les inflige tienen por objeto que se conviertan. Es el tiempo en
que se pone el hacha a la raíz del árbol: securis ad radicem arboris
posita est» (Mt 3, 10).
El tercer momento es el de la ofensa consumada : dissipaverunt legem tuam. Es
la hora de echar mano a la hoz y segar la mies, como dice el ángel del
Apocalipsis: «Arroja la hoz y siega, porque es llegada la hora de la
siega, porque está seca la mies de la Tierra» (Apoc.14,15). ¿Cuáles son
las señales de que la mies está madura?
San Bernardino enumera siete:
-La comisión de numerosos y horrendos pecados, como en Sodoma y Gomorra.
-Que el pecado se cometa con plena advertencia y consentimiento deliberado.
-Que los pecados los cometa un pueblo entero.
-Que esto suceda de forma pública y descarada.
-Que los pecadores los cometan de todo corazón.
-Que los pecados se cometan con atención y diligencia.
-Que todo ello se haga de manera continua y persistente14.
Ése
es el momento en que Dios castiga los pecados de la soberbia, la
lujuria y la avaricia con los azotes de la peste, la guerra y el hambre. Tempus faciendi Domine, dissipaverunt legem tuam
Es hora de actuar, Señor, han vulnerado tu ley. Otro gran santo de voz profética, San Luir María Griñón de Monfort, en su Prière embrasée, se
hace eco de las palabras de San Bernardino y exclama: «Es hora de que
intervengáis, Señor, según vuestra promesa. La ley divina es conculcada,
vuestro Evangelio abandonado, torrentes de iniquidad inundan la Tierra y
atropellan a vuestros siervos. Toda la Tierra está en un estado
deplorable, la impiedad reina soberana, vuestro santuario es profanado y
la abominación ha llegado a contaminar el lugar sagrado. Señor justo,
Dios de las venganzas, ¿dejaréis en vuestro celo que todo caiga en
ruinas? ¿Todo lugar terminará como Sodoma y Gomorra? ¿Continuaréis
callando por la eternidad, tolerando esta situación por siempre?»
San
Luis escribió estas palabras a principios del siglo XVIII. Dos siglos
después, la Virgen de Fátima anunció que si el mundo seguía ofendiendo a
Dios sería castigado por medio de la guerra, el hambre y persecuciones a
la Iglesia y al Santo Padre, y «diversas naciones serían exterminadas».
Pero
hoy, cien años después de las apariciones de Fátima, trescientos
después de la muerte de San Luis María, ¿ha dejado el mundo de ofender a
Dios? ¿Acaso la ley divina es objeto de menos transgresiones, el
Evangelio menos abandonado, el santuario menos profanado? ¿No vemos
pecados que claman a Dios pidiendo venganza, como el aborto y la
sodomía, justificados, exaltados y protegidos por las leyes de los
estados? ¿No hemos visto al ídolo de la Pachamama acogido y venerado en
el mismísimo recinto sagrado del Vaticano? ¿Acaso todo esto no está
pidiendo justicia a Dios ahora? ¿Acaso quien ama a Dios no debe amar y
desear la hora de su justicia para repetir como en el día del Juicio
Final «Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum» (Sal.117,137): justo
eres, Señor, y tus juicios están llenos de equidad?
Por qué no se dan cuenta los pueblos de los castigos que se ciernen sobre ellos
Cuando
se abate la desgracia sobre un pueblo, hay católicos que afirman que no
saben si se trata de un castigo o de una prueba. Pero a diferencia de
lo que pasa con los hombres, los males que aquejan a las naciones son
siempre castigos. Puede de hecho suceder que un hombre virtuoso deba
sufrir mucho para probar su paciencia, como le pasó a Job. Los
sufrimientos que padecen individualmente las personas no son siempre
castigos, sino con más frecuencia pruebas que las preparan para ganarse
una eternidad más feliz. Pero en el caso de las naciones, los
padecimientos causados por guerras, epidemias y terremotos son siempre
castigos, precisamente porque no son eternas. Afirmar que una calamidad
pueda ser una prueba para una nación es absurdo. Puede ser una prueba
para personas individuales de ese país, pero no para el conjunto de la
nación, porque las naciones no reciben sus castigos en la eternidad sino
en el tiempo.
Los castigos de las naciones aumentan en proporción
a sus pecados. Y en proporción a los pecados aumenta, por parte de los
malvados, el rechazo a la idea del castigo, como hizo Voltaire en su
blasfemo Poema sobre el desastre de Lisboa, escrito a raíz del
terrible maremoto que destruyó la capital portuguesa en 1755. La Iglesia
siempre ha refutado las blasfemias de los ateos recordando que cuanto
sucede depende de Dios y tiene un significado. Pero cuando los propios
eclesiásticos niegan la idea de castigo, eso quiere decir que el castigo
ya está en camino y es irremediable. En tiempos de coronavirus,
monseñor Mario Delpini, arzobispo de Milán, ha llegado al extremo de
afirmar que «pensar que Dios manda castigos es de paganos». En realidad
es, no de paganos sino de ateos, pensar en un Dios que no castiga. Que
haya tantos obispos que piensen así en el mundo quiere decir que a nivel
mundial el episcopado está inmerso en el ateísmo. Y eso es señal de que
los castigos divinos están en camino.
San Bernardino explica que cuanto más cerca está el castigo, menos se dan cuenta los pueblos que lo merecen.15 La causa de esta ceguera mental es la soberbia, initium omnis peccati
(Eclo.10,15). La soberbia entenebrece el intelecto e impide ver lo
cerca que está la destrucción divina; y con ese entenebrecimiento Dios
quiere humillar a los soberbios.
Con la ayuda de San Bernardino podemos interpretar también una frase de los Salmos que tomó prestada León XIII en su Exorcismo contra los ángeles rebeldes:
«Veniat illi laqueus quem ignorat, et captio quam abscondit,
apprehendat eum et laqueum cadat in ipsum» (Sal.34,8). Se podría
traducir libremente de la siguiente manera: venga el lazo, la trampa en
la que no piensa y la maniobra que esconde lo atrape, y caiga en su
propia trampa mortal.
De acuerdo con San Bernardino, este pasaje de los Salmos se puede interpretar según tres aspectos:
Por parte de Dios: Veniat illi laqueus quem ignorat.
La causa primera de esta ignorancia viene de Dios, que para ocultar sus
planes se sirve de las epidemias y carestías. «Laqueus est pestis vel
fames et consimilia»16, dice San Bernardino. Primero Dios
retira a los pueblos su guía. No sólo la política y la espiritual, sino
también a los ángeles que presiden sobre las naciones. Luego Dios retira
el lumen veritatis, que es una gracia, como todos los dones
que vienen de Dios. Y por último, permite que los pueblos pecadores
caigan en manos de sus vicios, de los demonios que sustituyen a los
ángeles y de los malvados que los conducen al abismo.
Et captio quam abscondit, apprehendat eum.
Una vez retirada toda orientación y luz de verdad a los pueblos
impenitentes, cuando Dios anuncia el castigo, no sólo no se enmiendan,
sino que aumentan sus pecados. A su vez, el aumento de los pecados
incrementa la ceguera de los pueblos.
Et laqueum cadat in ipsum. Los
pueblos pecadores ignoran la hora del castigo, que llega de improviso,
cuando menos se lo espera. Las maniobras que intentan para destruir el
bien se revuelven contra ellos. No son solamente castigados sino
humillados, cumpliéndose así la profecía de Isaías: «Va a caer sobre ti
un mal que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti una ruina que no podrás
borrar; vendrá de repente sobre ti una devastación sin que lo sepas»
(Is.47,11).
Temor de Dios y terror humano
Cuando
llega el castigo, el demonio, que ve frustrados sus planes, difunde
entre los pueblos la sensación de miedo, antesala de la desesperación.
Los malvados niegan la existencia de la catástrofe, los buenos
comprenden por qué ha llegado, pero en vez de aprovechar el castigo como
una oportunidad de regenerarse son tentados a ver en él su propia
ruina. Esto les pasa cuando dejan de ver por detrás de los
acontecimientos la mano de Dios y van en pos de las maniobras de los
hombres. Un autor del agrado de San Luis María de Monfort, el
archidiácono Henri-Marie Boudon, escribe: «Dieu ne frappe que pour être
regardé; et l’on n’arrête les yeux que sur les créatures»17. Dios golpea para que lo tengamos en cuenta, pero en vez de volver los ojos a Él los fijamos en las criaturas.
Eso
no quiere decir que no se deban vigilar, analizar y combatir las
maniobras de las fuerzas revolucionarias, pero sin olvidar jamás que la
Revolución siempre es derrotada a lo largo de la historia a causa de su
intrínseco carácter autodestructivo del mal, y que la Contrarrevolución
siempre vence por la fecundidad del bien que lleva en sí.
El
ateísmo consiste en expulsar a Dios de todos los ámbitos de la actividad
humana. La gran victoria de los enemigos de Dios no consiste en
eliminar nuestra vida o restringir nuestras libertades físicas, sino en
alejar de nuestra mente y nuestro corazón la idea de Dios. Todos los
razonamientos y las especulaciones filosóficas, históricas y políticas
en que Dios no ocupa el primer lugar son falsas e ilusorias.
Dice Bossuet: «Toutes nos pensées qui n’ont pas Dieu pour objet sont du domaine de la mort»18.
Es cierto, y podríamos decir que todos los pensamientos que se centran
en Dios pertenecen al campo de la vida, porque Jesucristo, Juez y
Salvador de la humanidad, es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn.14,6).
Hablar del juicio de Dios en la historia y sobre la historia no es por
tanto hablar de muerte sino de vida, y quién habla de ello no es profeta
de desgracias sino heraldo de esperanza.
Quienes hoy rechazan
enérgicamente el concepto de un Dios que castiga son los eclesiásticos, y
rechazan el castigo porque rechazan el juicio de Dios, el cual
sustituyen por el del mundo. Pero el temor de Dios nace de la humildad,
mientras que el miedo del mundo nace del orgullo.
La más alta
sabiduría consiste en temer a Dios: «Timor Domini initium Sapientiae»,
dice el Eclesiastés, y concluye con estas palabras: «Deum time, et
mandata ejus serva: hoc est enim omnis homo» (Ecl. 12,
13): teme a Dios y observa sus mandamientos, porque eso es todo para el
hombre». Quien no teme a Dios reemplaza los mandamientos divinos por
los del mundo por miedo a ser aislado, censurado y perseguido por el
mundo. El miedo al mundo, que es consecuencia del pecado, incita a la
huida, mientras que el temor de Dios motiva para luchar.
Un gran autor francés, Ernest Hello, dice: «Temer el nombre de Dios quiere decir no tener miedo a nada».19
El mismo Hello nos recuerda unas palabras de las Sagradas Escrituras
cuya profundidad nunca entenderemos totalmente: laetetur cor meum ut
timeat nomen tuum (Ps 85, 11): que mi corazón se alegre para temer tu nombre».
Sólo
hay alegría en presencia de Dios, y Dios no puede estar presente donde
no se lo teme. Dice el Espíritu Santo que no hay nada mejor que el temor
de Dios: «Nihil melius est quam timor Domini» (Ecl 23, 37). Lo llama
fuente de vida: «Timor Domini fons vitae» (Pr.14,27). De júbilo y
alegría: «Timor Domini gloria, gloriatio et laetitia et corona
exultationis!» (Ecl.1,11).
Este temor de Dios es lo que nos hace
reconocer su mano en los trágicos sucesos de nuestro tiempo y nos motiva
a disponernos con serenidad y valor a la lucha.
El caballero, la muerte y el diablo
El caballero, la muerte y el diablo
es un grabado en cobre de Alberto Durero realizado en 1513. En la obra
aparece un caballero cubierto con un yelmo que porta espada y lanza
cabalgando sobre un majestuoso corcel y desafiando a la muerte, que le
muestra un reloj de arena en el que se esfuma el tiempo de la vida,
mientras el Diablo, representado como un animal cornudo, empuña una
alabarda.
Plinio Corrêa de Oliveira, en un artículo publicado hace casi setenta años (febrero de 1961) en la revista Catolicismo,
evocaba esta escena para representar el enfrentamiento entre la
Revolución, que no puede retroceder, y la Iglesia, que a pesar de todo
no ha conseguido vencer.
Escribió: «La guerra, la muerte y el
pecado se disponen a devastar nuevamente el mundo, esta vez en un
enfrentamiento de proporciones inéditas. En 1513, el talento insuperable
de Durero lo representó como un caballero que marcha a la guerra
cubierto de la cabeza a los pies con una armadura y acompañado de la
muerte y el pecado, este último simbolizado por un unicornio. La Europa
de entonces, inmersa ya en los sucesos que precedieron a la falsa
Reforma, se encaminaba a la trágica época de las guerras religiosas,
políticas y sociales que desencadenó el protestantismo.
»La
próxima contienda, sin ser explícita y directamente una guerra de
religión, afectará en tal medida a los más sagrados intereses de la
Iglesia que un verdadero católico no podrá menos que verla en su aspecto
religioso. La tragedia que se desatará será ciertamente más devastadora
que las de los siglos anteriores.
»¿Quién vencerá? ¿La Iglesia? »Las
nubes que tenemos ante nosotros no son sonrosadas. Pero nos anima la
certeza invencible de que no sólo la Iglesia –lo cual es evidente, dada
la promesa divina– no desaparecerá, sino que logrará en nuestros tiempos
un triunfo mayor que el de Lepanto.
»¿Cómo? ¿Cuándo? El futuro
está en manos de Dios. Numerosos motivos de tristeza y aprensión se
alzan ante nosotros, e incluso los vemos en algunos de nuestros hermanos
en la fe. Al calor de la lucha es posible y hasta probable que nos
esperen terribles deserciones. Pero es indiscutible que el Espíritu
Santo sigue suscitando en la Iglesia admirables e invencibles energías
espirituales de fe, pureza, obediencia y dedicación que en el momento
oportuno volverán a cubrir de gloria el nombre cristiano.»
Plinio
Corrêa de Oliveira concluía su artículo con la esperanza de que el
siglo XX no sólo sería «el del gran combate, sino también el del inmenso
triunfo». Hagámonos eco de esta esperanza que extendemos al siglo XXI,
el nuestro, época de coronavirus y de nuevas tragedias, pero tiempo
también de una renovada confianza en las promesas de Fátima. Confianza
que queremos expresar con las palabras que dirigió Pío XII a los jóvenes
de Acción Católica en 1948:
«Ya conocéis, amados hijos, los
misteriosos jinetes de los que habla el Apocalipsis. El segundo, el
tercero y el cuarto son la guerra, el hambre y la muerte. ¿Quién es el
primer jinete, que monta un corcel blanco? El que montaba sobre él tenía
un arco, y le fue dada una corona y salió vencedor, y para vencer aún»
(Apoc.6,2). Es Jesucristo. El evangelista vidente no vio sólo las ruinas
originadas por el pecado, la guerra, el hambre y la muerte; vio en
primer lugar la victoria de Cristo. Y aunque ciertamente el camino de la
Iglesia a lo largo de los siglos sea un vía crucis, también es en todo
los tiempos una marcha hacia la victoria. La Iglesia de Cristo, los
hombres de la fe y el amor cristiano, son siempre los que llevan la luz,
la redención y la paz a la humanidad sin esperanza. Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula (Heb. 13, 8). Cristo es quien os guía de victoria en Victoria. Seguidlo.20
Roberto De Mattei
1 Réginald Garrigou-Lagrange, La vida eterna y la profundidad del alma, RIALP, Madrid 1950, p. 106.
2 Vita del gran patriarca s. Bruno Cartusiano. Dal Surio, & altri …, Alessandro Zannetti, Roma 1622, vol. 2, p. 125
3 S. Agustín, De Civitate Dei, I, 10, 11.
4 S. Agustín, De Civitate Dei, 20, 30.
5 Santo Tomás de Aquino, In IV Sent. 47, 1, 1, ad 1.
6 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, q. 59, art. 5.
7 Michael Schmaus, Le ultime realtà, tr. it. Edizioni Paoline, Roma, 1960 p. 247.
9 Antonio Piolanti, Giudizio divino, en Enciclopedia Cattolica, vol. VI (951), col. 731 (731-732).
10 Réginald Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et son nature, Beauchesne, París 1950, vol. I, pp. 440-443.
11 Prospero d’Aquitania, De vocatione omnium gentium (La vocazione dei popoli, Città Nuova, Roma 1998, p. 74).
12 San Bernardino, Opera omnia, Sermo 46, Feria quinta post dominicam de Passione, en Opera omnia, Ad Claras Aquas, Florentiae 1950, vol. II, pp. 84-8,
13 Ivi, Sermo XIX, Feria secunda post II dominicam in quadragesima, vol. III, p. 333.
17 Henri-Marie Boudon, La dévotion aux saints Anges, Clovis, Cobdé-sur-Noireau 1985, p. 265.
18 Jacques-Bénigne Bossuet, Oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre (1670), en Œuvres complètes, Outhenin-Chalandre fils, París 1836, t. II, p. 576.
19 Ernst Hello, L’homme, Librairie Académique Perrin, París 1911, p. 102.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)